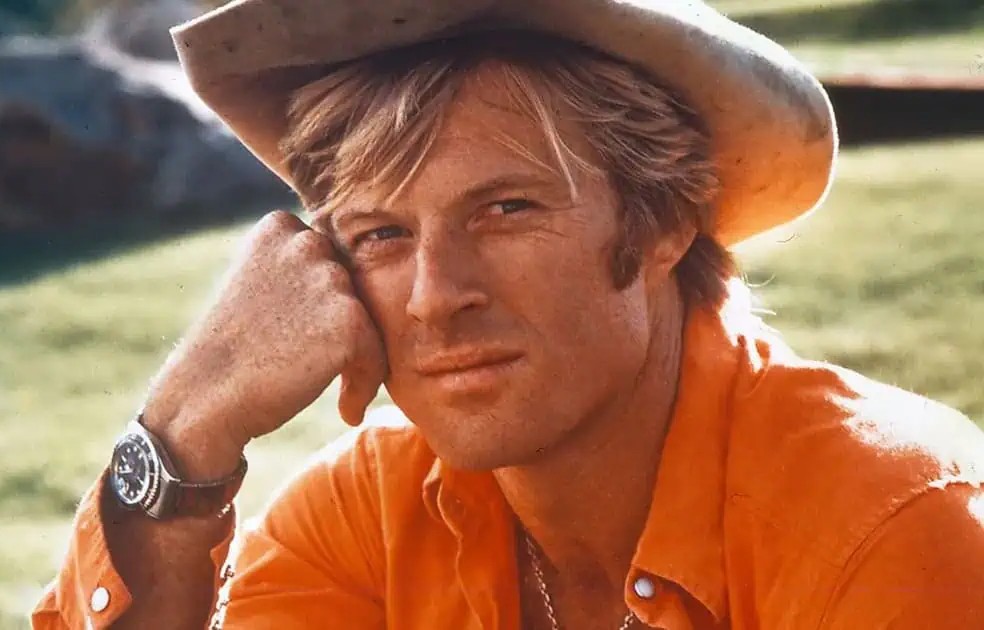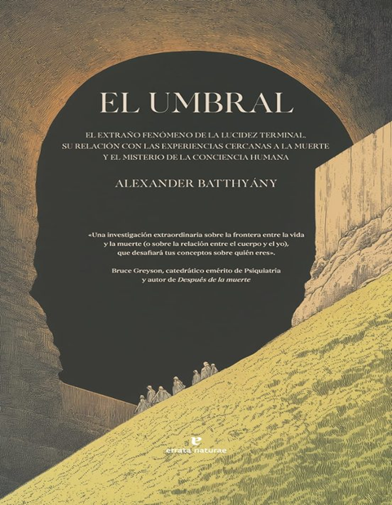Ha muerto un gigante. Un escritor, un poeta, un músico excelso, un filósofo… Roberto Iniesta fue tantas cosas que sería imposible hacerle un retrato en unas breves líneas.
Nacido en Plasencia hace 63 años y orgulloso de ser extremeño, repartió su carrera, fundamentalmente, entre Extremoduro y su, no menos exitosa, trayectoria en solitario. Por el camino, le dio tiempo a colaborar con Fito Cabrales para formar, en el 2001, un «supergrupo» (Extrechinato y tú) y a ejercer como novelista («El viaje íntimo de la locura», 2009).
Creador prolífico, de arrolladora personalidad, compositor de desbordante imaginación, fue autor de letras incendiarias y corrosivas, como cargas de profundidad, sátiras de una vida intensa y llena de experiencias impactantes (lo probó todo, y todo de manera excesiva), que cantaba con voz cascada y temblona (más agradable que la de Joaquín Sabina, pero no mucho más). Sus temas, de una sinceridad hiriente, terrible, llevan la emoción a flor de piel.
Su música fluctuó entre el rock más clásico y el más duro (nunca negó la influencia de Leño), pasando por inclasificables composiciones con arreglos sinfónicos e incursiones frecuentes en el blues y el jazz. El contacto con el público fue su arma más poderosa y el sentimiento lírico de sus actuaciones era protagonista, también, en unas baladas del más puro folk. Un servidor, que le descubrió tarde, no puede dejar de reconocer que su puesta en escena, (a pesar de verle solo en vídeo) llena de naturalidad y cercanía, pone los pelos de punta.
Fundó Extremoduro en 1987. El grupo grabó 15 discos, incluidos 2 recopilatorios, hasta su disolución, en 2013. Desde 2015 hasta 2023 publicó, ya a solas, 5 trabajos más. A ello hay que añadir el grabado con Extrechinato y tú en 2001.
Os pongo 9 canciones, que, si bien no hacen suficiente justicia a su inmensa obra, sí os darán una idea de por qué caminos se movía.
1. De acero (LP «Deltoya», 1992)
2. Ama, ama, y ensancha el alma (LP «Deltoya», 1992)
Con Manolo Chinarro, autor de la letra.
3. So payaso (LP «Agila», 1996)
4. Standby (LP «Yo, minoría absoluta», 2002)
5. Dulce introducción al caos (LP «La ley innata», 2008)
6. Nana cruel (LP «Lo que aletea en nuestras cabezas»La ley innata», 2015)
7. Contra todos (LP «Lo que aletea en nuestras cabezas», 2015)
8. Nada que perder (LP «Se nos lleva el aire», 2023)
9. El hombre pájaro (LP «Se nos lleva el aire», 2023)
Para finalizar, os dejo, para descargar, tres emotivos artículos aparecidos en «El País»:
PD: He intentado permanecer en la corrección política, a la que me siento obligado (este blog está administrado por mi colegio). Por eso no he seleccionado temas fundamentales en la carrera de Robe, como «Jesucristo García» o «Deltoya«. Se hace lo que se puede. Que me perdone el autor, esté donde esté.